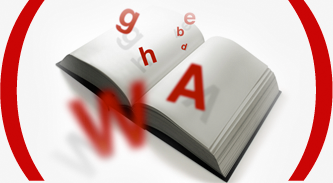Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor (…) ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo! ¡Darle la luz!
Pablo Neruda

Gracias a los viajes y encuentros de Miguel Hernández en Madrid, su poesía de los años oriolanos, localista e influenciada por corrientes modernistas, va a experimentar un cambio fundamental en la forma y en el contenido. En ese sentido, 1935 será el año de la encrucijada poética de Miguel Hernández. Su proverbial entusiasmo es enorme cuando, en marzo de 1934, emprende viaje, por tercera vez, a la capital de España.
Miguel, crecido en su personalidad después de recibir el cariño y la amistad de sus amigos de Orihuela: los hermanos Fenoll, los hermanos Sijé, Jesús Poveda y el joven Manuel Molina, decide tentar de nuevo suerte en lo que por entonces era el centro neurálgico de la intelectualidad hispana. El bagaje poético, en esta ocasión, es mucho más rico que el del decepcionante primer viaje a Madrid, en 1931. En las alforjas, su primer libro: “Perito en Lunas”, y también, dos actos de un auto sacramental: “Quién te ha visto y quién te ve, y Sombra de lo que eras”, fruto del prestigio de los clásicos que publicará “Cruz y Raya”, la influyente revista de José Bergamín. En consecuencia, Miguel Hernández, debido a su voluntad y extraordinaria inteligencia, posee ya unos amplios conocimientos literarios. Lo que le permite establecer amistad con poetas más curtidos que él: Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, el matrimonio de poetas compuesto por Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás. Así, Miguel rompe con su vida de joven campesino. También con la imagen rustica e irreflexiva de joven improvisador. En Madrid, con mayor libertad que en su encorsetada ciudad natal, su horizonte literario se agranda, y el lastre de sus inicios, inseguros y de influencia católica, se desvanece: “Se me ha olvidado Dios”, dirá sencillamente. Es por tanto, el comienzo de una poesía más jugosa, rica en imágenes, humana y combativa.
Por los humildes
Para poder vivir en Madrid, y conseguir que esa transformación literaria avance, Miguel Hernández colabora en las “Misiones Pedagógicas”, creadas por los organismos culturales del gobierno de la República para educar a las gentes de los pueblos y de las ciudades pequeñas. Igualmente trabaja en la redacción del diccionario taurino: “Los toros”, de José María de Cossío: un monumental tratado taurino para la Editorial Espasa Calpe. Trabajo que dejará huella en la imaginería de algunos de los mejores sonetos de su libro: “El rayo que no cesa”, así como poder tener unos ingresos con los que asentarse en la gran urbe. Es precisamente, en 1935, cuando Miguel Hernández se incorpora a la redacción del “Caballo verde para la poesía”, publicación dirigida por Pablo Neruda, “un poeta de tamaño de gigante”, y por quien Miguel siente una “borrascosa admiración”. Su impronta en Miguel Hernández será terminante: la “poesía impura”, “oliente a orina y azucena”, que el poeta chileno defendía en oposición con la más depurada de un Juan Ramón Jiménez, sedujo en seguida a Miguel Hernández quien, junto a un grupo de escritores y poetas (Eduardo Ugarte, Rafael Alberti, Luis Buñuel, María Teresa León, Pepín Bello, etc.) rompe con la desvinculación de la poesía y el arte respecto a las cuestiones ideológicas y la realidad cotidiana. Así, rodeado de la tensión que vive el país y el mundo: crisis económica, ataques a la República española, ascensión de los fascismos, Miguel Hernández toma posición por los humildes, por “la salud colectiva, el trabajo, la justicia, la alegría de vivir y servir a la Humanidad”, como sostenía el poeta y dramaturgo ruso Vladimir Mayakovski. La metamorfosis del poeta se afirma. Atrás quedan la ideología reaccionaria de Ramón Sijé, la moral provinciana y los restos estéticos más trasnochados.

La voz de los sin voz
Comienza así el tiempo del Miguel Hernández revolucionario. El de “Los hijos de la piedra”, una tragedia de estructura clásica que, aunque lastrada todavía por ciertos residuos ideológicos del periodo anterior, rememora los sucesos de “Casas Viejas” de enero de 1933, y la lucha de los mineros asturianos masacrados en octubre de 1934. Será, sin embargo, con “El labrador de más aire”, otra obra de teatro, que Miguel Hernández dará el paso definitivo hacia la crítica de un sistema que conlleva la explotación de la clase obrera. Un camino que conducirá a su segundo libro, “El rayo que no cesa”, escrito a caballo entre 1934 y 1935: el de “Me llamo barro, aunque Miguel me llame”, o el de la famosa elegía “a su amigo del alma”, Ramón Sijé. Un libro, pues, de una categoría excepcional, tanto en la obra de Miguel Hernández como en la poesía española contemporánea. Sin duda un mentís a quienes han querido presentar al poeta oriolano como excesivamente fácil y espontáneo. Después vendría, en 1937, “Viento del Pueblo”, su tercer libro, que sellará ejemplarmente su evolución política. Se trata de un magnífico tributo al heroísmo popular y un homenaje profundo a la lucha de un pueblo en armas contra el fascismo. Poemas como “El niño yuntero”, “Aceituneros” o “Rosario, dinamitera”, entre muchos otros, son prueba fehaciente de ello: la voz de los sin voz. Para entonces, en plena Guerra Civil, Miguel Hernández ya es militante del Partido Comunista de España, y, desde comienzos de 1937, se enrola en el 5º Regimiento, ejerciendo en las trincheras de comisario cultural y político dentro del batallón de Valentín González, “El Campesino”. Incluso, en ese agitado año, encuentra tiempo para casarse, el 9 de marzo, con Josefina Manresa, su eterna musa. De ahora en adelante la poesía de Miguel Hernández ya no será sólo “impura”, sino también social y revolucionaria. Una poesía que se confunde con el pueblo, el de su “misma leche”, y al que Miguel defenderá “con la sangre y con la boca / como dos fusiles fieles” en las trincheras y campamentos.
Ejemplo de revolucionario
Evidentemente este compromiso político le acarreará, tras la derrota de la II República el 1 de abril de 1939, una cruel persecución de los sicarios franquistas. Al igual que al Partido Comunista en su conjunto, único partido que abogaba por continuar la lucha antifascista hasta el fin. Un asedio, pues, que truncó la producción literaria de Miguel Hernández: “El hombre acecha”, libro dedicado a Pablo Neruda tras su viaje a la URSS en 1937, “Cancionero y romancero de ausencias”, un texto de memorias que Miguel comenzó en 1938 después de la muerte de su primer hijo, Manuel Ramón, y muchos otros escritos más no verán la luz en aquellos años. Como tampoco la verá su autor tras su paso por 12 cárceles diferentes desde que, en Portugal, la policía fascista de Salazar lo entregara a la franquista de Rosal de la Frontera, el 4 de mayo de 1939. Una odisea que, después de numerosas mediaciones para acercarlo a su tierra, en particular la del embajador de Chile en España, Germán Vergara Donoso, terminará en el Reformatorio de Adultos de Alicante, donde conocerá que la pena de muerte reclamada por “rebelión militar” le ha sido conmutada, gracias a presiones internacionales, por 30 años de prisión. Encarcelamiento que no cumplirá porque por las torturas infligidas, el hambre que le invade y las infrahumanas condiciones materiales de la cárcel, su estado físico se deteriora alarmantemente. También porque las ausencias de su esposa y de su segundo hijo, Manuel Miguel, de apenas 4 meses, le apenan profundamente. Pese a ello, las coacciones ejercidas por el jesuita Vendrell a instancias de Luis Almarcha, canónigo de Orihuela y futuro obispo de León, no cesan para que Miguel Hernández reniegue de su ideología comunista y colabore con el régimen franquista. Algo que el poeta rechaza rotundamente. Al final Vendrell, consciente de que no obtendrá del insigne poeta lo que tanto desea, le niega la posibilidad de curarse en el sanatorio antituberculoso de Porta Coeli, en Valencia. En esas circunstancias, el 27 de marzo de 1942, Josefina Manresa, desalentada, lo visita por última vez, esta vez sin el niño. Su estado de salud es dramático. “Al día siguiente - cuenta la esposa del poeta en sus memorias – volví a visitarle, y al poner la bolsa de comida en la taquilla me la rechazaron mirándome a los ojos. Yo me fui sin preguntar nada. No tenía valor de que me aseguraran su muerte… Era el 28 de marzo de 1942, sábado”. Moría así, físicamente, Miguel Hernández, pero su obra y su ejemplo de revolucionario perdurarán eternamente.
José L. Quirante