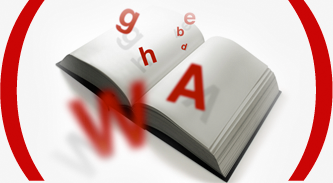En el campo, la demanda indetenible de los surcos, los pastizales, los apremios que impone el manejo de los animales, borran del calendario los días de asueto. Foto: Gutiérrez Gómez, Osvaldo
En aquellos paisajes hermosos vimos hombres y mujeres en los surcos. Entre tierra y sol, vimos pasar las fincas sembradas y los frutos por recoger. En todos aquellos lugares, el presidente hablaba con las personas y llamaba la atención sobre la impostergable necesidad de conseguir que esos esfuerzos, ahora excepcionales, se convirtiesen en el panorama común de nuestros campos.
Ante aquellas escenas, recordé a un amigo del campo al que pregunté su opinión sobre la guerra cultural. Se encogió de hombros y apuntó vehemente. «Para mí la guerra, cualquiera que sea, se gana si consigo que las dos hectáreas que tengo sembradas den una buena cosecha de maíz para mi familia y para el pueblo».
¡Cuánta razón tiene! Con su natural sabiduría, apunta a uno de los principales desafíos que enfrenta el poder político: la satisfacción pertinente de las necesidades sociales. En nuestra realidad, debido a diversos factores –externos, sobre todo– esa satisfacción de necesidades es insuficiente; especialmente en la producción de alimentos. Por ello, tal como ha dicho el campesino, no habrá relato constructor de consenso, con efecto más sostenido, que la presencia constante de provisiones, a precios asequibles, en los mercados.
Entonces es perfectamente comprensible que la creación material sea la prioridad. Claro que esa producción no emerge sola, así sin más, de los árboles, o cae del cielo. La crean los hombres y las mujeres que piensan, sienten, tienen aspiraciones, deseos, dioses y esperanzas, proyectos de vida, interpretaciones de las relaciones políticas; todo eso que hemos llamado ideología.
Allí hay un motor interno sobre el que gravitan, hoy, tantas mediaciones ajenas, tanto mensaje desmovilizador. El escenario principal de la guerra cultural es el ser humano, ese sujeto que vive el confuso contexto de reacomodo en la estructura socioeconómica, de carencias materiales y del torbellino inevitable en las redes sociales. Una persona que a veces ha de detenerse frente a la duda de cuál camino tomar: el martiano de la utilidad de la virtud, duro y sacrificado, o el pragmatismo cómodo y trivial del consumismo.
Contrario a lo que se suele mostrar en los medios dominantes, que desdeñan a los campesinos, presentándolos como seres pintorescos, rústicos, incultos, lejanos de la «civilización» citadina, el labrador que produce para los demás es un ser cultural avanzado, porque solo bajo esa condición ética se articula una conducta altruista del aporte, y porque no hay labor en el campo que no se sostenga sobre prácticas y conocimientos de la prolífera mezcla de ciencia y tradición.
El trabajo agrario no admite gente de paja, como el que intentan fabricarnos desde las industrias culturales globalizadoras, con sus productos vacuos que estimulan lo trivial por encima de las esencias. En el campo, la demanda indetenible de los surcos, los pastizales, los apremios que impone el manejo de los animales, borran del calendario los días de asueto. Lo rural no ofrece ninguna de las diversiones triviales y fáciles de la ciudad; en cambio, el monte tiene su propia espiritualidad, sus bellezas, placeres y asombros. Tiene la magia, los colores, el silencio y la música de la vida.
Para impedir que los mensajes destinados a la colonización cultural nos vuelvan indiferentes a la laboriosidad; para impedir la confusión en estos veloces tiempos de cambios, en la economía, la sociedad, en las relaciones de propiedad, debemos insistir en preguntarnos: ¿Prevalece en nuestros escenarios de comunicación el sistema de referencias simbólicas capaz de compulsar al que produce, concretamente, los bienes materiales y fortalece los valores que fomentan el trabajo?
La respuesta nos pone ante la comprensión de que los acuerdos, las medidas para la economía, los esfuerzos políticos que procuran compulsar la producción, comienzan y terminan en las personas. El éxito de una decisión de Estado se materializa en el pueblo, cuando es capaz de reconocerla en sus coordenadas de conocimientos, valores y estados de ánimo; en su interpretación del mundo simbólico, en sus proyectos de vida o metas de realización personal y social.
Con y para el pueblo se triunfa en la producción de bienes materiales y de sentido. La aspiración a una realidad de campos florecidos en la extensión del país, deberá ser la mejor evidencia, ante nosotros y ante el mundo, de que somos una cultura de trabajadores, de campesinos, de intelectuales que saben sujetar, firme y por derecho, las riendas de sus vidas, como pueblo, como nación.
Rafael Cruz Ramos
Otros Medios: Granma