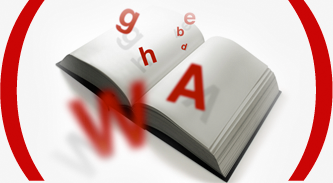En nuestras sociedades existe una creencia con un creciente número de adeptos acerca de que el progreso científico-tecnológico es la solución a todos los problemas de la humanidad. En esencia, se llega a pensar que cuestiones tan trascendentales como la pobreza o la desigualdad pueden ser superadas de forma natural en un mundo tecnológicamente muy avanzado y dirigido por una especie de elite científica. Esta visión recuerda enormemente a la del reduccionismo económico, más comúnmente conocido como economicismo.
Así como Marx introdujo el concepto de fetichismo de la mercancía para denominar esa aparente voluntad independiente de la producción de la clase trabajadora, los que piensan que el progreso científico-tecnológico per se es la solución a los grandes males de los que adolece nuestra sociedad incurren en una clase de fetichismo de la ciencia. ¿Por qué? Porque detrás de tal creencia existe una raíz propia del idealismo objetivo practicado por filósofos como Leibniz o Hegel. Es decir, pareciera que la ciencia es una idea objetiva que trasciende la voluntad humana, que puede existir al margen del ser humano. Pues no. Muy al contrario, y aun a riesgo de «pecar» de materialista, la ciencia es una creación humana y, como tal, se imbrica con la conciencia que se construye en el seno del mundo material objetivo. Por ejemplo, no cabe duda de que la ciencia sirve a los propósitos de la base económica, esto es, su desarrollo se constriñe a las relaciones sociales de producción. Así, la ciencia está principalmente al servicio de la maximización de la rentabilidad en las sociedades capitalistas (y no al servicio del bienestar general, aunque comprendo que a veces pueda parecerlo). En consecuencia, pensar que el progreso científico-tecnológico puede por sí mismo superar la pobreza y la desigualdad sin cuestionar la base material es caer ingenuamente en alguna clase de cientificismo.
Por supuesto, en la ciencia también tienen su reflejo los sesgos que se localizan en la superestructura. Y, para muestra, un botón. Hasta hace aproximadamente dos años, el estado del arte del reconocimiento automático de la persona a través de su voz se encontraba en una tecnología conocida con el nombre de i-vector. Básicamente, un i-vector puede ser visto como una huella de voz que, en teoría, es única para cada persona y sirve para identificarla. Pues bien, céteris páribus, está más que comprobado que tanto la robustez como el poder de discriminación (en tanto que capacidad de diferenciación) del i-vector son superiores para voces masculinas respecto de femeninas. En otras palabras, un sistema de reconocimiento automático de la persona a través de su voz basado en la tecnología i-vector funciona mejor para hombres que para mujeres.
También paradigmático resulta el siguiente ejemplo. En 2015, un ingeniero de software llamado Jacky Alciné denunció que la aplicación Google Fotos, la cual integra un algoritmo de reconocimiento automático de imágenes, etiquetaba a sus amigos negros como «gorilas». Si incurriéramos en el mencionado fetichismo de la ciencia podríamos pensar que dicho algoritmo es racista. Sin embargo, no lo olvidemos, tal algoritmo (como todos) es producto humano, con todas sus implicaciones.
El hecho de que la vanguardia científico-tecnológica se desarrolle en las potencias occidentales hace que los sesgos (por ejemplo, patriarcal y racial) inherentes a tales sociedades tengan su reflejo en la producción científica y tecnológica de la que hacemos uso. Tal producción es llevada a cabo principalmente por hombres blancos, procediendo mayoritariamente los datos de desarrollo y evaluación de su entorno cercano, lo que explicaría los sesgos ejemplificados en este artículo.