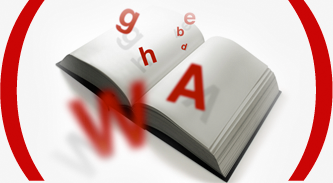Foto: Obra de la serie Nganga, de Alberto Lescay.
En varias ocasiones, cuando eran frecuentes mis conferencias y conversatorios con estudiantes y jóvenes interesados en los estudios y la valoración sobre arte, solía decirles que lo primero que debe desarrollar un analista de esas tan diversas expresiones de los seres humanos, son los sentimientos culturales. Sentir es casi la «puerta de entrada» a la órbita de objetos, imágenes o eventos de significación, requeridos de contemplación subjetiva y de una posterior comprensión crítica. Sin el enlace sensible que la conciencia de los receptores teje con los productos y ambientes de cultura, cuyo canal de articulación lo arman de impresiones y emociones (aun cuando estas sean de rechazo o desagrado), resulta ilegítima una lectura interpretativa, que entonces puede devenir solo especulativa, vacía, retórica o epidérmica.
El sentimiento culto que rige en todo ser realmente humanizado es también motor que pone en movimiento los procesos de trabajo creador, no solo en lo artístico, sino igualmente en la ciencia, la técnica, las tareas sanitarias, las producciones industriales o manuales, el magisterio y la aplicación operativa de las formas de pensamiento. De ahí que pensar sin sentir no sea acto con garantía de aportación en bien de lo humano, incluso en la esfera de los imaginarios.
Una cultura de alcance social carente de sentimientos, en la cual sean la utilidad material y la revelación de egoísmos y desvaríos lo que predomine, conduce inexorablemente a un retroceso de los estatutos civilizatorios de la existencia. Lo cultural es canal primordial para el cultivo de la personalidad y, así mismo, alimento para las maneras de ser y proyectarse, de poder intuir y generar formulaciones inteligentes o propuestas creativas. Renunciar a los supuestos de la virtud y las pasiones constructivas en la comunicación, la dirección ejecutiva, el debate, los placeres sexuales, el reconocimiento de los méritos de otros, los oficios y la conversión de un mensaje recibido en conocimiento, conlleva el peligro de retornar a ciertas actitudes de atraso y deculturación.
El hombre no es hombre por ser bípedo ni por su fisonomía, ni tampoco por un generalizado mandato divino. Se humaniza a raíz de las acciones que ejecuta y por funciones complejas del cerebro, gracias a la riqueza diversificada del lenguaje y a lo valioso de su proceder en la sociedad. Su ascenso ininterrumpido de lo zoológico a lo social y cultural implica el despliegue de una espiritualidad profunda, un comportamiento adecuado, aspiraciones justas, además de la disposición constante para el diálogo fundamentado y la poesía.
Amar a la madre y a la patria, reconocerse parte de un grupo e identificarse con los códigos de la cultura matriz, constituyen sentimientos de pertenencia en dos direcciones –sentirse deudor y a la vez propietario– dentro de coordenadas íntimas y públicas que transforman esos indicadores raigales en sustrato invisible de lo pensado, imaginado y expresado. Ahí radica, posiblemente, la clave que explica cómo el sentimiento cultural autóctono, al manifestarse en las búsquedas y vertientes más numerosas del proceder estético, otorga carta de genuina ciudadanía simbólica a convencionales o audaces realizaciones, aunque estas no siempre puedan ser decodificadas por todos los tipos de públicos.
Durante la formación personal, familiar y civil, se fijan modelos de referencia y pautas éticas que diseñan la cultura de los sentimientos, y tienden a regir sueños y deseos –sin excluirse los de artistas, escritores e intelectuales–, cuando estos no han sido deformados por la fiebre del dinero y la mentira oportunista; la enajenación de mercado y la egolatría; el servilismo del «colonizado exótico» y la desnaturalización mental que puede llegar al distanciamiento agresivo respecto de patria y de madre. Una identidad evolutiva que se nutra de cambios progresivos del panorama universal, de esa necesaria dialéctica de generaciones, y también de perspectivas instrumentales que las culturas del mundo intercambian entre sí, habrá de conducir a resultados diferenciados, contemporáneos de sus circunstancias y eternamente auténticos.
Fue el crítico de arte italiano Mario De Micheli quien me confirmó que la riqueza de individualidades expresivas concurrentes en tendencias, como el expresionismo, el futurismo y el surrealismo –vistos en sus acepciones nacionales y hasta en sus reapariciones con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, incluso en América Latina– se debió a la influencia que en cada artista habían tenido sus sentimientos y valores, y a las razones subjetivas y a las improntas contextuales vividas. Puntos de vista semejantes los había escuchado al hablar con el cubano Juan Marinello, el español Cesáreo Rodríguez-Aguilera y el argentino Juan Acha. En todos quedaba ratificado este aserto: es el sentimiento cultural de los hombres, completado por una consecuente autenticidad y abierto a la invención renovadora, lo que vitaliza y provee de trascendencia a sus afirmaciones y obras.