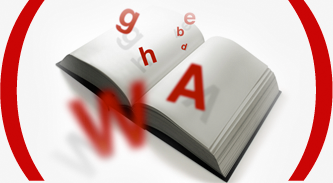Si Netflix domina algo en el mercado de tiburones de las series de televisión, eso es la capacidad de crear un estado-opinión tal en el que no ver la serie de turno te convierte en Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí. Este maravilloso ejemplo de manipulación del capital monopolista tiene tres efectos curiosos. En primer lugar, es absolutamente indiferente que la serie sea buena o mala –malísima en el caso de la serie surcoreana–. En segundo lugar, es fugaz, muy fugaz, tanto que este artículo de diciembre ya llega tarde, muy tarde, a la efervescencia por la serie. En tercer lugar, repercute de algún modo en los debates públicos del momento. Incluso Pablo Iglesias escribió sobre los elementos revolucionarios de la serie. Netflix consigue que, con productos que no siempre observan la calidad mínima, todo el mundo nos sintamos Slavoj Žižek interpretando las mercancías de la baja cultura.
El truño del calamar carece de los dos elementos que suelen bastar para sostener una serie mediocre. La idea no es brillante: un grupo de ricos contrata pobres para que compitan por una cantidad desmesurada de dinero, pero la pérdida en el juego comporta la muerte. Tampoco hay giros de guion continuos: desde el comienzo sabemos que los concursantes se enfrentan entre ellos de forma variable, que los grupos se desharán y que las relaciones de fraternidad sólo se sostienen en una heroicidad previsible. Pero no solo se echan en falta las dos virtudes más comunes a las series, también se añora cualquier mínima variedad narrativa, hasta los asesinatos de desgraciados aburren.
Los ricos que observan la competición por la bolsa o la vida no exigen elaboración en las muertes; no hay sadismo ni tensión parafílica, solo el sonido de un arma descerrajando sobre un cuerpo atónito. Y otro. Y otro. Y otro. Pero sin que la acumulación de las muertes aumente ningún sentimiento de solidaridad. La tensión narrativa entre los personajes falla. Llegué incluso a escucharla en coreano con los subtítulos en español por si así ganaban algo de credibilidad los personajes. Ni por esas, ha sido una pérdida absoluta de tiempo salvo por estas palabras.
Creo que tampoco hay nada que rascar políticamente de la serie. Ya he dicho muchas veces en estos textos que mostrar la miseria sin enseñar, a la vez, un discurso de rebeldía es reaccionario. Los productos que mueven a la compasión por los pobrecitos (que no soy yo) porque hay que ver que están en muy mala situación, ¡qué mal lo pasan!, en el mejor de los casos conducen hacia una caridad paternalista de curilla limosnero y, en la mayoría, hacia reconfortarte en una supuesta superioridad moral capaz de un sucedáneo de empatía. Así, el truño del calamar parece denunciar que el capitalismo financiarizado –el malo es dueño de una entidad bancaria– se aprovecha mediante el crédito de las malas decisiones de las pobres gentes de Corea del Sur. Pero no es exactamente así. Quienes caen en la red del juego lo hacen porque han tomado decisiones erróneas –el protagonista se gasta el dinero prestado para el regalo de cumpleaños de su hija apostando en el hipódromo, el antagonista y amigo de la infancia desfalcó millones a pequeños inversores en bolsa y después los dilapidó, todos repiten el patrón salvo una mujer que quiere traer a su familia de Corea del Norte–. En todo caso, el truño del calamar denuncia que en el capitalismo no hay segundas oportunidades, no al capitalismo mismo. El truño del calamar afirma que el capitalismo te condena solo por tus errores, pero carece de misericordia.
Jesús Ruiz