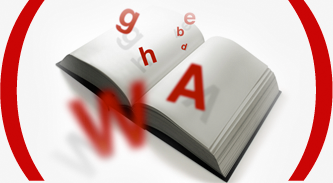Confieso que iba con mis reservas cuando decidí ir a ver la última película del realizador británico Steve McQueen (Londres, 1969). Deseaba contemplar un filme que me hablara de la historia de la esclavitud en los Estados Unidos. De las razones reales (políticas, económicas, sociales…) de su existencia, e igualmente del sufrimiento de sus desdichados protagonistas: las centenas de miles de negros traídos desde África en condiciones inhumanas para ser explotados, sin ningún derecho, por codiciosos terratenientes en las grandes plantaciones de algodón del sur norteamericano. Pero, al mismo tiempo, temía que el tiro me saliera por la culata, y asistiera a la visión de un producto cinematográfico descafeinado sobre el tema. Y creo que fue así. Claro que esas eran mis pretensiones, pues las del director londinense iban por otros derroteros. “Tenía el deseo de llevar a la pantalla el relato de Solomon Northup (autor del libro autobiográfico sobre el que se basa la película), como si de un cuento de los hermanos Grimm se tratara. Es decir, construir una narración oscura, terrorífica, que demostrara que para llegar a un final feliz te hace falta pasar por un infierno”, ha declarado McQueen a algunos medios especializados. Y es en esa elección donde, pienso yo, reside la debilidad y la ambigüedad de la película. Debilidad frente a la fuerza de la denuncia en toda regla de los cimientos sobre los que se sustenta el actual “modo de vida norteamericano”, y ambigüedad porque el filme, al mostrar el paso temporal de Solomon Northup como esclavo, 12 años antes de encontrar la libertad, provoca en el espectador una visión deforme del fenómeno: hay que sufrir antes de ser feliz. Destacando principalmente en la exposición de la esclavitud tratada, los terribles castigos corporales (verdaderamente insoportables en muchas ocasiones) y el sadismo individual de los amos negreros. En una situación en la que además se insinúa de manera capciosa, o en todo caso torpe, una cierta indiferencia, y por tanto culpabilidad, de los negros ante el drama que se desarrolla delante de sus ojos. En este sentido es reveladora la secuencia en la que Solomon permanece pendido de una soga, y a punto de ahorcarse, a lo largo de muchas horas sin que nadie de su raza y condición le socorra. Por todo ello, y pese a la repulsa que el espectador siente lógicamente ante tanto drama, dolor y sufrimiento, “12 años de esclavitud” no cumple con lo que Steve McQueen pretende cuando afirma que “O haces una película sobre la esclavitud y lo muestras todo o no la haces. Y yo he querido hacerla”. Que el realizador británico me disculpe pero esa película, de la que él habla y que yo hubiese querido ver, está aún por hacer, y no será Hollywood quien la produzca.
Rosebud