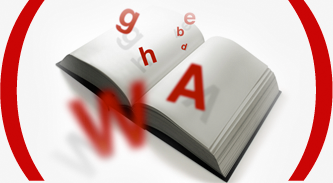Existe una tensión constante entre pueblos que habitan territorios en los que se accede a unas condiciones materiales más favorables y los que se ven encerrados en territorios más pobres (o, más propiamente, con accesos menores a esas condiciones materiales favorables) o con mayores niveles de conflicto. Esta tensión retrata una forma de conflicto social atravesada por las dos formas principales de agrupación social, el pueblo y la clase, pero lo que prima es la lucha por acceder a territorios ricos y, por tanto, es un conflicto determinado fundamentalmente por la clase y la migración es una forma de expresión de la lucha de clases, que provoca que millones de personas excluidas de los circuitos económicos de creación de valor tratan de acceder a aquellos territorios en los que se controla el grueso de la actividad económica mundial y se accede a condiciones económicas favorables.
En Europa, las políticas abiertamente xenófobas de cierre de fronteras que están en marcha en la actualidad suelen interpretarse en clave numérica, es decir, como una respuesta al crecimiento de las llegadas y una supuesta situación de saturación de los países receptores. Sin embargo, los movimientos de población estacionales eran durante siglos una pauta común en la Europa central y del norte, siguiendo los flujos de las cosechas que daban trabajo a buena parte de los habitantes del continente. Esta preocupación en Europa Occidental por el número supuestamente altísimo de personas extranjeras que acceden a su territorio no se sostiene con sus propios números. Así en 2021 según la Comisión Europea llegaron a la UE 2,25 millones de personas, mientras que emigraron 1,12, lo que da un saldo neto de 1,14 millones. El total de personas extranjeras que viven en la UE asciende a 23,8 millones, es decir un poco más del 5% del total de la población europea. Y la amplia mayoría no son migrantes económicos o refugiados, sino personas de otros países en primera línea del desarrollo económico que responden al flujo comercial y social habitual en países de una esfera similar en el orden económico internacional.
Los movimientos de ultraderecha han encontrado un eje de politización excluyente en la identidad nacional y encuentran en el tema de la migración su nudo gordiano, pasando por encima de la estructura de clase, que parte las sociedades no sólo en la dimensión interna sino también nacional.
- Detalles
- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Ficha de Formación
Aunque suene muy básico el punto de partida estratégico es definir quién es el enemigo y qué ideas y propuestas forman parte de la lucha por el objetivo de la construcción socialista.
Actualmente oímos varias respuestas a quién es dicho enemigo: el neofascismo, el tecnofeudalismo o el capitalismo político (definido por Dylan Riley y Robert Brenner como “una nueva estructura electoral relacionada con el surgimiento de un nuevo régimen de acumulación en el que es el poder político puro y no la inversión productiva el determinante clave de la tasa de rentabilidad). Las dos primeras recurren al pasado para designar el presente, pero la metáfora nos atrapa en su lectura y significado: neofascismo sugiere una repetición del fascismo del siglo XX y tecnofeudalismo nos retrotrae aún más atrás, a la época feudal. Y aunque es cierto que fuerzas reconocidamente fascistas (o posfascistas) ocupan el poder en Italia, Austria y Hungría, y Trump y aún más sus asesores presidenciales toman poses y lenguaje filofascista intentando vaciar lo más rápidamente posible la democracia norteamericana de contenido y conducirla a un autoritarismo cada vez más acusado, y que existe un surgimiento de nuevos señores con poderes feudales y el autoritarismo asociado a ellos, ambos términos no terminan de explicar del todo el momento presente.
En cambio en el capitalismo político vemos que esta forma de acumulación está asociada a una serie de nuevos mecanismos de fraude políticamente constituido como son las crecientes exenciones fiscales, la privatización de los activos públicos a precios de saldo y concesión a los amiguetes, la flexibilización cuantitativa y los tipos de interés ultrabajos para promover la especulación bursátil y redirigir el gasto público directamente a la industria privada.
El objetivo de Riley y Brenner al proponerlo es señalar la reconfiguración de la política con la intervención directa de estos oligarcas prescindiendo de intermediarios y la utilización sin ningún pudor del gobierno para enriquecerse (como ejemplos sintomáticos Trump lanzó el día antes de su toma de posesión el $TRUMP con el que ganó 6.000 millones de dólares y Milei hizo lo propio con otra criptomoneda. En ambos casos el valor -después de llenarse los bolsillos y vender sus activos- cayó prácticamente a cero perdiendo todo su dinero los que confiaron en las “promesas” de ambos estafadores).
- Detalles
- Escrito por Marcos M. Rodríguez Pestana
- Categoría: Ficha de Formación
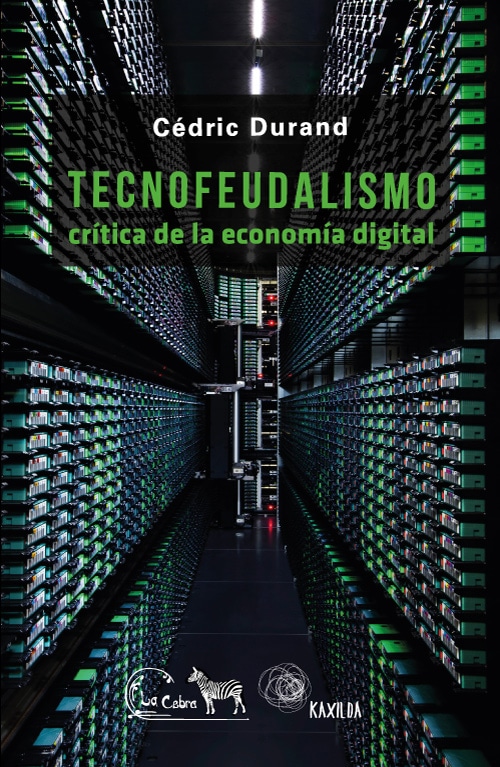
La realidad es que la mayoría de las startups, obviamente, fracasan. Hay muy pocos casos de éxito y cuando triunfan estas startups se convierten en grandes y viejas empresas extremadamente agresivas.
Se plantea entonces la pregunta ¿es posible pensar innovación y planificación de forma no excluyente? El concepto de planificación es demasiado difuso, pues no sólo existió planificación en la antigua URSS o en China, sino por ejemplo también en Corea del Sur, Japón o la Francia de la posguerra. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? En esencia hablamos de la socialización de la inversión y eso es lo que resulta decisivo, y esto existe incluso dentro del capitalismo en grados más o menos variados: se trata de establecer los sectores de prioridad en el desarrollo, pero quedando librada a la iniciativa de los productores la manera en que se realizan las inversiones en esos sectores. La innovación requiere efectivamente de una forma de indeterminación y es necesario permitir espacio para esa flexibilidad, pero esa indeterminación no es en absoluto incompatible con formas de socialización que definan la dirección hacia dónde avanzar. Si tomamos el caso de EEUU toda la investigación fundamental detrás de los productos tecnológicos de Silicon Valley fue financiada por el Departamento de Defensa.
Es cierto que la innovación necesita flexibilidad e innovación, pero la idea de que el mercado es el motor exclusivo de dicha innovación es mayormente falsa. Sólo lo es en la fase final de comercialización pero todo esto se apoya en estructuras burocráticas que sostienen la innovación, incluso en los EEUU. Hoy en día todos los países, con excepción de EEUU y en menor medida China, dependen hoy en día del sistema digital, así que todos deberían tener interés en hacer emerger una estructura pública mínima a escala mundial en el ámbito digital.
- Detalles
- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Ficha de Formación
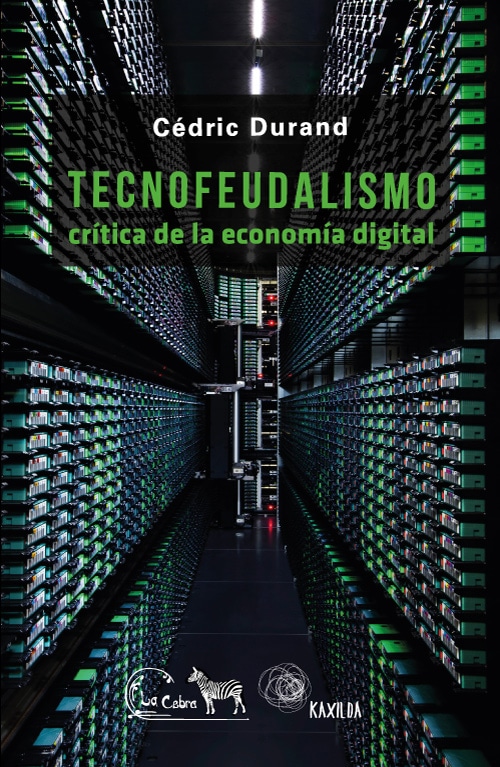
La historia no tiene un sentido determinado, ni en un plano teológico ni en sus ritmos. Existe lo que el filósofo francés Daniel Bensaid llama la discordancia del tiempo, diferentes temporalidades con diferentes lógicas.
Karl Marx, retomando a Charles Fourier, hablaba de feudalismo industrial para referirse a las grandes concentraciones financieras que eliminaban la competencia y organizaban de forma altamente monopolística a las diferentes ramas de la industria. Y Jürgen Habermas hablaba en el ámbito de la filosofía política de refeudalización de la esfera pública, es decir, que la ausencia de la autonomía de los agentes conducía a la ausencia de una esfera pública, a su atrofia, lo que desembocaba en una refeudalización. El feudalismo no es un retorno a formas individualizadas de producción. Durand describe así una forma extrema de socialización del trabajo que adopta una característica particular: la monopolización de lo que llama la gleba digital. El paralelismo con el sistema feudal surge cuando vemos que la lógica de la producción es desplazada por la de depredación, que si en tiempos feudales estaba estrictamente vinculada al control de la tierra, hoy de lo que se trata es de monopolizar el conocimiento. En términos generales esto incluye los datos, los algoritmos, las infraestructuras necesarias para operar (incluidos los elementos físicos tales como los centros de datos, cables, etc.) y las competencias necesarias para organizarlo todo. Se trata de una cierta monopolización de estas herramientas que no son medios de producción en el sentido tradicional del término, sino medios de coordinación (la cacareada 4ª revolución industrial tiene mucho que ver con esto), y el conjunto de la coordinación social, ya sea de relaciones entre individuos, de empresas productivas o de Estados, depende del acceso a recursos que están extremadamente concentrados.
- Detalles
- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Ficha de Formación
Nota de Redacción UyL: Tras veinticinco fragmentos continuados, este mes culminamos los extractos de esta gigantesca obra para el proletariado internacional, con un texto de plena actualidad. No solo debido al apoyo de la socialdemocracia europea a las guerras del imperialismo y la OTAN en todo el planeta (sostenimiento del ente sionista en Asia Occidental y de la Ucrania fascista de Zelensky, colaboración en el hostigamiento contra Cuba Socialista, la RPD de Corea o Venezuela bolivariana, entre otros muchos...), sino por la necesidad urgente de que el Movimiento Comunista Internacional (MCI) tome una posición activa en la lucha de clases internacional. Aunque aún lejos de las necesidades existentes, el PCPE sigue avanzando favorablemente en esta urgente tarea, de la que ya salen acuerdos de trabajo concreto.
El 4 de agosto de 1914 la socialdemocracia alemana votó en el parlamento los créditos de guerra, votó en pro de la guerra imperialista. Y exactamente lo mismo hicieron, en su aplastante mayoría, los socialistas de Francia, de Inglaterra, de Bélgica y de los demás países. Los jefes de los partidos socialistas, traicionando al proletariado, se pasaron a la posición del socialchovinismo y abrazaron la defensa de la burguesía imperialista.
A la Segunda Internacional la habían echado a pique los oportunistas, contra los cuales hacía ya mucho tiempo que venían poniendo en guardia los mejores representantes del proletariado revolucionario. A expensas de las ganancias que arrancaba de las colonias y de la explotación de que hacía objeto a los países atrasados, la burguesía imperialista corrompía sistemáticamente mediante una política de salarios elevados y de otros gajes, a una minoría escogida de obreros calificados, a la llamada aristocracia obrera. Al estallar la guerra estas gentes, temerosas de perder su posición privilegiada, se hicieron enemigas de la revolución, convirtiéndose en los defensores más rabiosos de su burguesía y de sus gobiernos imperialistas. De oportunistas se convirtieron en socialchovinistas, predicaban la paz de clases entre los obreros y la burguesía dentro del país y la guerra con otros pueblos en el exterior.
- Detalles
- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Ficha de Formación
Combinando hábilmente el trabajo ilegal con el legal, los bolcheviques se atrajeron a la mayoría de los sindicatos de las dos capitales. Los bolcheviques consiguieron ganar las organizaciones legales porque, pese a las brutales persecuciones del zarismo y a las encarnizadas campañas de los liquidadores y los trotskistas, supieron mantener en pie el Partido clandestino y asegurar una disciplina férrea dentro de sus filas, defender con firmeza los intereses de la clase obrera, mantener estrecho contacto con las masas y librar una lucha intransigente contra los enemigos del movimiento obrero. Sólo los bolcheviques tenían un programa marxista sobre el problema nacional, programa expuesto en el estudio del camarada Stalin, titulado “El marxismo y la cuestión nacional” y en los artículos de Lenin “Sobre el derecho de autodeterminación de las naciones” y “Apuntes críticos sobre la cuestión nacional”.
El gobierno zarista se aprovechó de la guerra para destrozar las organizaciones bolcheviques y ahogar el movimiento obrero. La marcha ascendente de la revolución fue interrumpida por la guerra mundial, con la que el gobierno zarista creía poder salvarse de la revolución.
Cap. 6: El Partido Bolchevique durante el período de la guerra imperialista. La segunda revolución rusa” (1914-marzo de 1917)
Bajo el imperialismo, adquirieron una importancia decisiva en la vida de los Estados capitalistas las potentes agrupaciones (monopolios) de los capitalistas y los bancos. El capital financiero se convirtió en el amo de los Estados capitalistas. En la época imperialista, el capitalismo se desarrolla de un modo extraordinariamente desigual y a saltos: países que antes aparecían en primer lugar desarrollan su industria con ritmos relativamente lentos, mientras que otros que antes eran países atrasados dan un rápido salto, los alcanzan y sobrepasan. La guerra de 1914 fue una guerra por un nuevo reparto del mundo y de las zonas de influencia. Esta guerra de rapiña, en la que se ventilaba el reparto del mundo, afectaba a los intereses de todos los países imperialistas, razón por la cual se vieron arrastrados a ella, en el transcurso de su desarrollo, el Japón, los EE.UU. y otros países.
- Detalles
- Escrito por Secretaría de Formación del C.C. del PCPE
- Categoría: Ficha de Formación
Ningún bolchevique dudaba ya de que, en adelante, la convivencia de los bolcheviques con los mencheviques en un solo partido era algo inconcebible. La unidad con los mencheviques dentro de un solo partido convertíase en una traición a la clase obrera al partido de ésta. No se trataba solamente de romper con los mencheviques y constituir un partido independiente sino que se trataba, ante todo, de crear, rompiendo con los mencheviques, un nuevo partido distinto de los partidos socialdemócratas corrientes de los países occidentales, un partido libre de elementos oportunistas y capaz de conducir al proletariado a la lucha por el poder.
¡¿Qué eran, por aquel entonces, los partidos socialdemócratas de Occidente?! Una mezcla, un conglomerado de elementos marxistas y oportunistas, de amigos y adversarios de la revolución, de partidarios y adversarios del principio del Partido, con una conciliación ideológica gradual de los primeros con los segundos y una sumisión gradual y efectiva de aquéllos a éstos.
Después de la muerte de Engels, los partidos socialdemócratas de la Europa occidental habían comenzado a degenerar de partidos de la revolución social en partidos de “reformas sociales”.
La VI Conferencia nacional del Partido que se celebró en Praga en enero de 1912, hizo el balance de toda la lucha anterior de los bolcheviques contra el oportunismo y acordó expulsar del Partido a los mencheviques.
Los partidos de la II Internacional, aunque se llamasen de palabra marxistas, de hecho toleraban dentro de sus filas a los adversarios del marxismo, a los oportunistas descarados, permitiéndoles descomponer y echar a pique a la Segunda Internacional.
- Detalles
- Escrito por Secretaría de Formación del C.C. del PCPE
- Categoría: Ficha de Formación
Al llegar a una determinada fase de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. Y se abre así una época de revolución social.
Los partidos revolucionarios en los períodos de auge de la revolución aprenden a avanzar; en los períodos de reacción deben aprender a replegarse certeramente, a pasar a la clandestinidad, a mantener y fortalecer el Partido como organización clandestina, a utilizar todas las posibilidades legales y todas las organizaciones legales, principalmente las organizaciones de masas, para fortalecer los vínculos con éstas.
El objetivo político fundamental de los bolcheviques seguía siendo el mismo de 1905: derrocar el zarismo, llevar a término la revolución democrático-burguesa, pasar a la revolución socialista.
Los bolcheviques aplicaron su línea revolucionaria luchando en dos frentes contra dos variedades del oportunismo en el interior del Partido: contra los liquidadores, enemigos abiertos del Partido, y contra los llamados otsovistas, adversarios encubiertos de él. Lenin señalaba que los liquidadores eran agentes de la burguesía liberal dentro del Partido. Los “otsovistas” disfrazaban su oportunismo con frases “izquierdistas”. Se comenzó a dar ese nombre a un grupo de ex-bolcheviques que exigían la retirada de los diputados obreros de la Duma y la renuncia, con carácter general, a toda actuación dentro de las organizaciones legales [“otsovat”: revocar, retirar]. Los otsovistas negabanse resueltamente a trabajar en los sindicatos obreros y en las demás organizaciones legales. Con ello rompían los vínculos entre el Partido y el proletariado, privaban a aquel de enlace con las masas sin partido, querían encerrarse en la organización clandestina y al mismo tiempo exponían a ésta a los golpes del enemigo, al privarla de la posibilidad de atrincherarse detrás de las organizaciones legales.
Tanto los liquidadores como los “otsovistas” no habían sido nunca más que elementos pequeño- burgueses circunstancialmente adheridos al proletariado y a su Partido y que, al llegar los momentos difíciles para el proletariado, evidenciaron con particular claridad su verdadera naturaleza.
- Detalles
- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Ficha de Formación
La historia del desarrollo de la sociedad es, ante todo, la historia del desarrollo de la producción, la historia de los modos de producción que se suceden unos a otros a lo largo de los siglos, la historia del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción entre los hombres.
El Partido del proletariado debe, ante todo, conocer las leyes del desarrollo de la producción, las leyes del desarrollo económico de la sociedad.
La segunda característica de la producción consiste en que sus cambios y su desarrollo arrancan siempre de los cambios y del desarrollo de las fuerzas productivas y, ante todo, de los que afectan a los instrumentos de producción.
Bajo el régimen capitalista, la base de las relaciones de producción es la propiedad capitalista sobre los medios de producción y la inexistencia de propiedad sobre los productores que carecen de medios de producción por lo cual, para no morirse de hambre, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo al capitalista. En lugar de los talleres de los artesanos y de las manufacturas, surgen las grandes fábricas y empresas dotadas de maquinaria. En lugar de las haciendas de los nobles, cultivadas con los primitivos instrumentos campesinos de producción, aparecen las grandes explotaciones agrícolas capitalistas, montadas a base de la técnica agraria y dotadas de maquinaria agrícola.
Al dilatar la producción y concentrar en enormes fábricas y empresas industriales a millones de obreros, el capitalismo da al proceso de producción un carácter social y va minando con ello su propia base. Estas contradicciones irreductibles entre el carácter de las fuerzas productivas y las relaciones de producción se manifiestan en las crisis periódicas de superproducción, en que los capitalistas, no encontrando compradores solventes, como consecuencia del empobrecimiento de la masa de la población, provocado por ellos mismos, se ven obligados a quemar los productos, a destruir las mercancías elaboradas, a paralizar la producción y a devastar las fuerzas productivas.
- Detalles
- Escrito por Secretaria de Formación
- Categoría: Ficha de Formación