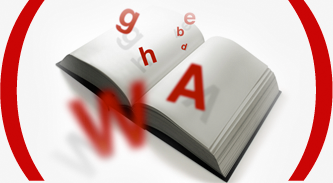He aquí tres términos aparentemente disociables pero que, sin embargo, constituyen un todo maquiavélicamente cohesionado e indivisible: el Estado judío. Un Estado propuesto en 1886 por el “padre del sionismo político”, Theodor Herzl, e impuesto y mantenido a sangre y fuego en Palestina desde 1948 hasta nuestros días por el sionismo y su inestimable benefactor, el Tío Sam. Un abnegado protector que cifra en el “Gran Israel” el control de Oriente Medio, y con ello, buena parte de su futuro desarrollo imperialista.
En mayo de 1948, el primer ministro David Ben-Gurion, sionista empedernido, proclamó unilateralmente la fundación del Estado de Israel en Palestina. Inmediatamente después, comandos judíos organizaron lo que la entidad sionista llamó su “guerra de independencia”, y acto seguido, en 1949, el estado hebreo firmó el armisticio con los ejércitos de Egipto, Transjordania y Siria, ocasionando ipso facto la expulsión de más de 750.000 palestinos, convertidos de ese modo en refugiados de su propia tierra. Los sionistas pretendían así representar las aspiraciones de la comunidad judía mundial por su “liberación nacional”. Una “liberación” que desde un principio se nutrió del entendimiento con los imperios ruso y británico y de una brutal represión del pueblo palestino que, no lo olvidemos, era árabe en su inmensa mayoría. Culminaba de esa dramática manera un proceso político largo, pérfido y maquinador fraguado por el sionismo internacional, es decir, y según Nathan Weinstock, escritor e investigador belga, por una corriente política dentro del judaísmo “que postulando por la incompatibilidad de los judíos y no judíos, y preconizando la emigración masiva hacia un país subdesarrollado, tiene como objetivo la creación de un Estado judío”. Una maquiavélica idea recogida y sostenida intelectualmente por el periodista austriaco Theodor Herzl (1860-1904) en su panfleto “El Estado judío” escrito en 1886, quien, al tiempo que facilitó al sionismo su genuina expresión política, se convirtió en el acto en el venerado “padre del sionismo político”.

“Una muralla frente a Asia”
Con aquellas premisas racistas, el trabajo político del sionismo a partir de entonces consistió en saber maniobrar las circunstancias geopolíticas del momento. Así, partiendo de la fiebre antisemita que envolvió Europa a finales del siglo XIX y de la pérdida de influencia de la importante comunidad judía en la Rusia zarista, cuyo sistema feudal cedía ante el desarrollo del capitalismo ocasionando emigraciones masivas de judíos y su proletarización, el movimiento sionista, que ya había creado la Organización Sionista Mundial en 1897, supo avivar el sentimiento nacionalista judío, y en particular el de su variante sionista que reivindicaba la vuelta a “Sion”, es decir, a la “Tierra Santa” en Palestina; si bien, este objetivo no obtuvo inmediatamente la esperada adhesión mayoritaria de la comunidad judía internacional. Al contrario, fue solamente una minoría de judíos (unos 120.000) procedentes de Rusia, Austria-Hungría, Polonia, Rumanía y de otros países, los que emigraron a Palestina. La mayoría, unos tres millones, de los cuatro que partieron de los países mencionados, emigraron a Estados Unidos y Canadá. Llegándose incluso a considerar en esos años de reflujo sionista – finales del siglo XIX, principios del XX - la posibilidad de diferentes destinos para el proyecto de colonización y creación del Estado judío. Es decir, países como Uganda, Angola o África del norte. Alternativas finalmente abandonadas tras la muerte de Herzl en 1904, en favor del “retorno” a Palestina. Ahora bien, un “retorno” con apoyo de las potencias europeas que veían en un Estado judío en Oriente Medio “una muralla de Europa frente a Asia, una avanzadilla de la civilización contra la barbarie”.

Indecente campaña
Alentado por estos propósitos imperialistas, el movimiento sionista internacional emprendió entonces una indecente campaña de seducción en dirección de esas potencias europeas. Hacia el Reino Unido, por ejemplo, que, tras la derrota del imperio otomano ocuparía Palestina hasta 1948. Theodor Herzl solicitó su apoyo en los siguientes términos: “Usted (dirigiéndose a Lord Rothschild, sionista inglés en estrecha relación con el Estado británico) podría conseguir un gran prestigio para su gobierno en el Próximo Oriente a través de la colonización que nuestro pueblo puede llevar a cabo allí donde convergen los intereses egipcios e indiopersas”. Relaciones, por consiguiente, que demostraban que el terreno estaba suficientemente abonado para futuros entendimientos. Circunstancia que el sionismo aprovechó para negociar con cualquier régimen, por muy corrupto o antisemita que fuera. Resultando de ello, por ejemplo, la firma con Gran Bretaña (que impedía la entrada de judíos en su territorio) de la declaración Balfour en 1917, y por la que se proclamaba “el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío”. Una declaración, además, que rubricada unos días antes de la Revolución de Octubre, escondía las intenciones insidiosas de Gran Bretaña y del sionismo de que el futuro Estado judío representara igualmente “una muralla frente a la extensión del bolchevismo en la región”. De igual manera, y por extraño que parezca, las relaciones establecidas entre el sionismo germano y el régimen nazi durante los años 1930 también dieron sus frutos. Los sionistas alemanes colaborarían en la represión de la resistencia comunista al nazi-fascismo, y el nazismo proseguiría su política antisemita que los sionistas no combatían realmente; justificándose así la necesidad de un Estado judío. Doloso, ¿no? En ese sentido, Adolph Eichman, dirigente SS y supervisor de la “solución final” adoptada por Hitler, recordaba desde su exilio en Argentina lo siguiente: “Quedé impresionado por todo cuanto vi, y por la manera con la que los sionistas iban construyendo su patria”. No cabe duda, durante aquella tragedia mundial la Agencia judía gastó más dinero en adquirir tierras en Palestina que en salvar a judíos del Holocausto.
Sólo les quedaba el último asalto: conducir a los refugiados judíos de Europa a la tierra que Yahvé les había prometido y empezar a colonizarla implacablemente. De ello se encargó la resolución 181/II de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada por 33 países (entre ellos Estados Unidos y la URSS) el 29 de noviembre de 1947. Un plan que proponía la partición de Palestina en un Estado judío (56,47 % del territorio), un Estado árabe (43,53 % de su propio país) y una zona (Jerusalén) “bajo régimen internacional particular”. El Estado judío se proclamó violentamente el 14 de mayo de 1948, “el día de la Nakba”. El Estado árabe aún no ha visto la luz.
Pero que nadie se llame a engaño, pese a tanta perfidia que ha conducido al genocidio más cruel de la historia de la Humanidad, el pueblo palestino aún no ha exhalado su último suspiro.
José L. Quirante